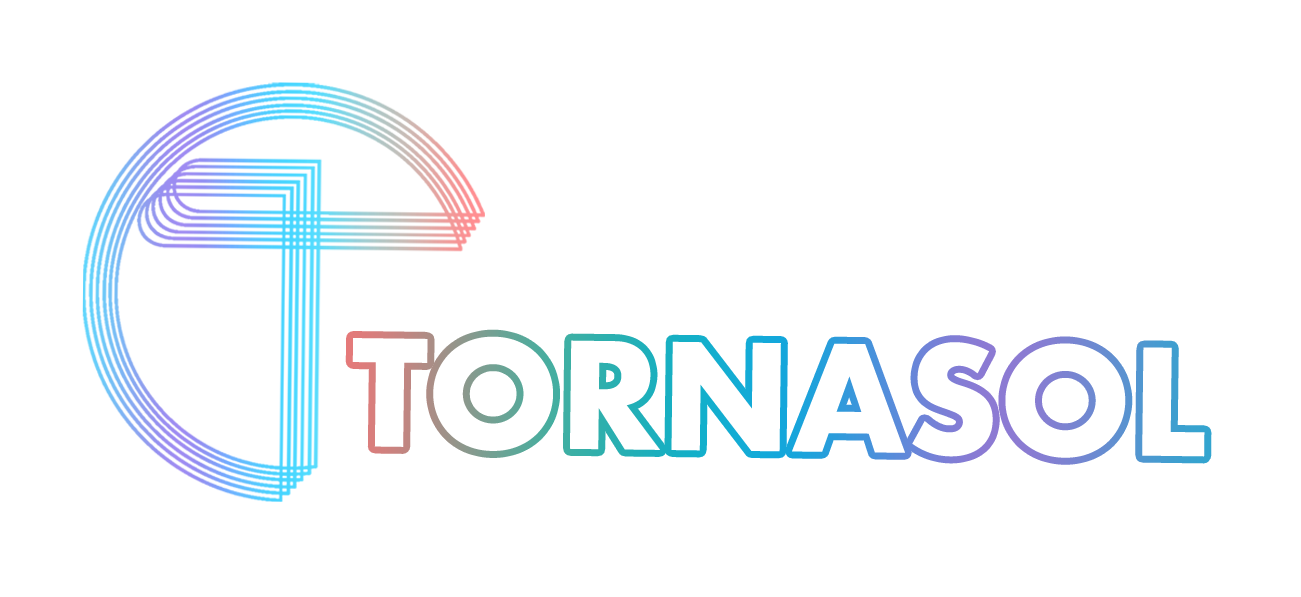Por Felipe Marañón
El 16 de marzo de 2008, en la Glorieta de los Insurgentes de la Ciudad de México, ocurrió un enfrentamiento que marcó un hito en la historia tanto social como política. Jóvenes punks y emos protagonizaron una pelea que, aunque breve, fue altamente simbólica. El conflicto incluyó gritos, golpes, empujones y hasta la aparición inesperada de miembros del Hare Krishna que intentaron mediar sin éxito. La policía intervino y se llevó detenidos a varios de los involucrados. A primera vista, parecía una simple riña juvenil, pero al mirar más de cerca, se revelaba una lucha más profunda: una disputa por el espacio público, por la identidad, y por el derecho a existir desde la diferencia.
La tensión no surgió de la nada. Durante semanas previas, en foros y redes sociales, comenzaron a circular mensajes que convocaban a “limpiar” ciertos espacios de emos, acusándolos de falsos, débiles, exageradamente sentimentales o incluso de “afeminados”. Era un discurso cargado de estereotipos y de violencia simbólica. Los punks, autoproclamados como la verdadera resistencia antisistema, rechazaban la emocionalidad y la estética de los emos, a quienes veían como una caricatura de la rebeldía, esto se vio alimentado por demás miembros de la sociedad y distintos grupos. Para diversos sociólogos, lo que se gestaba era una especie de “cacería urbana” orquestada desde el prejuicio y la necesidad de reafirmar una masculinidad tradicional, endurecida y dominante.
Pero más allá de las etiquetas y los insultos, lo que estaba en juego era la política del espacio y del cuerpo. La Glorieta de los Insurgentes no era solo un punto de encuentro; era un territorio simbólico. Los emos lo habían hecho suyo, y eso desató la reacción de otros grupos que sentían que ese espacio no les pertenecía. Y es que las tribus urbanas no solo visten diferente: habitan, sienten y entienden el mundo de maneras propias. Cuando esa forma de habitar rompe con la norma —cuando es ambigua, frágil o sensible—, se convierte en amenaza, como en su momento lo fue el rock o el mismo movimiento Punk, y como lo han tratado en algunos de sus estudios Hobbes, Fanon, Arendt y Schmitt todo aquello que amenaza al orden establecido, busca ser reprimido.
Desde la sociología política, este episodio nos invita a pensar en cómo lo político no ocurre solamente en el Congreso o en las urnas. También se expresa en la forma en que las personas se presentan en el espacio público, en los códigos culturales que se imponen o se resisten, en los discursos que legitiman quién merece estar y quién debe ser expulsado. Ser emo, en ese contexto, se volvió un acto político no porque buscara tomar el poder, sino porque incomodaba al poder simbólico de la normalidad.
Lo ocurrido el 16 de marzo de 2008 no fue un simple pleito entre jóvenes que vestían de forma especifica o que con sus peinados y actitudes (de ambos grupos) desafiaban las normas, fue una manifestación de las tensiones profundas que cruzan a la sociedad mexicana: el rechazo a la diferencia, la homofobia encubierta, el miedo a lo que no se puede controlar. Fue, también, una advertencia muy “ligera” si lo quieren ver así de situaciones que vendrían después: cuando no se reconoce el valor político de la diversidad, lo que emerge es la violencia.