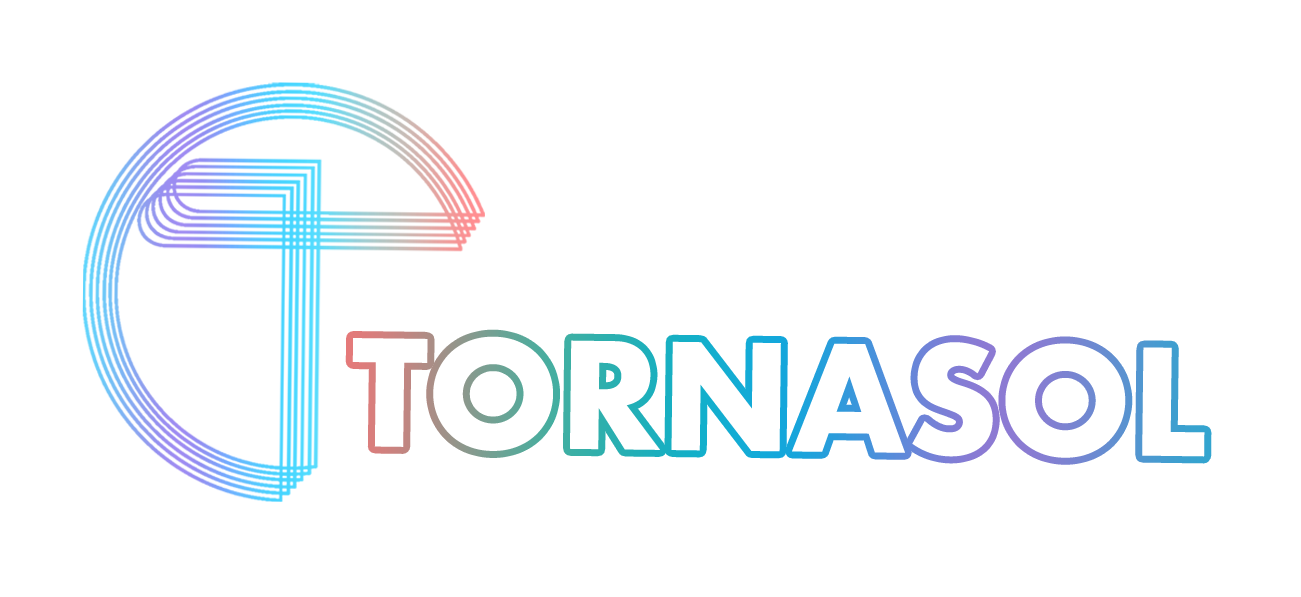Por Alejandra Rodríguez
Los marcos conceptuales y de análisis en los que se enmarca el concepto de territorio digital pueden variar, pero se considera pertinente poner principal atención a la manera en que conciba la temporalidad y espacialidad. El concepto de territorio que utiliza Giménez y Héau (2007) se considera un buen punto de partida para observar la construcción de ese otro concepto, para ellos es el espacio apropiado por un grupo social para asegurar su reproducción y satisfacer sus necesidades vitales, que pueden ser materiales y simbólicas. Nos podemos detener un momento en este concepto, en primer lugar, en la concepción de un espacio, si lo entendemos en la tridimensionalidad, partimos de que puede ser recorrido por nuestra existencia, por nuestra corporalidad, es ocupado y no permite la superposición de existencias en un mismo tiempo, es decir, tiene corresponsabilidad con la temporalidad, dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio al mismo tiempo (ley de la impenetrabilidad en física).
En este sentido, el llamado territorio digital, no necesariamente cumple con esta condicionante física que tiene ciertas implicaciones, incluso en términos de poder, si yo no puedo usar el mismo espacio al mismo tiempo que tú, podríamos incluso debatirnos por dicho espacio o por su ocupación por cierto tiempo; no necesariamente ocurrirá de esa manera en el espacio digital, ¿o sí? En términos de ocupación en bits, pero en teoría, aunque haya limitaciones técnicas, es posible compartir el mismo espacio al mismo tiempo ¿pero qué espacio?, una participación en un foro, en un videojuego, al hacer un sitio (ocupar bites), ese espacio es ocupado por un usuario y a los que este brinde acceso, pero el mismo espacio no puede ser ocupado para hacer otro sitio, ocupar otro espacio, aunque pueda ser al mismo tiempo.
Es decir, la espacio-temporalidad tiene un comportamiento distinto al que existe en el territorio natural. Caben otras discusiones sobre la manera en que se entiende el territorio digital, sobre todo en términos técnicos, como ese espacio que ocupan los equipos para dar su servicio y que como tal, ocupan espacio en el territorio natural, que se extiende y que incluso, es importante mencionar, consumen energía y también contaminan (Velkova and Plantin, 2023).
Además de entender Internet como un espacio para la expresión y movilización social, es crucial considerar cómo se fragmenta y se reconfigura la noción de espacio y tiempo en el ámbito digital. Como señala Flores (2011), se proporciona además, una fragmentación del tiempo y espacio en asociación con la modernidad considerada como tardía, y que esas prácticas están construidas socialmente y se sitúan históricamente, no suceden en el vacío. Este enfoque sugiere que el territorio digital no es solo un espacio físico o virtual, sino también un constructo social e históricamente condicionado. En el entendido político-económico la disputa por el territorio digital parece ir en dos sentidos, sobre qué se pone atención y, a partir de ello se configura la opinión pública y la legitimación de ciertos temas, y el otro que tiene que ver con la captura de datos y la monetización de estos. Por ejemplo, las redes sociales y otros espacios digitales competirán por “albergar” a más prosumidores y por el tránsito que ello genere y permita monetizar o dirigir la opinión pública, nuevamente hay una hegemonía simbólica que, además se vincula con la hegemonía política y económica.
Al profundizar en la comprensión de la espacio-temporalidad dentro del ámbito digital, Román y Urán (2007) destacan la importancia de distinguir entre el tiempo imaginario y el tiempo identitario en las redes de acción colectiva en Internet. Ellos argumentan que estos aspectos del tiempo coexisten, se producen y se reproducen en los contextos sociohistóricos. Esta distinción es fundamental para entender cómo los individuos y las comunidades se sitúan y se expresan en el territorio digital, implicando una complejidad que va más allá de la simple ubicación física o virtual.
El debate sobre la naturaleza del territorio digital no es reciente. Meneses-Rocha (2016) aporta una perspectiva histórica al afirmar que la discusión inicia en los ochenta, el internet “intersecta” estas discusiones. Tres periodos cronológicos han situado el debate: los noventa, más de corte cuantitativo. El de principios del siglo XXI, con el enfoque reflexivo-experimental. Y, después de la emergencia de la web 2.0, donde se plantea entablar la discusión entre los cambios digitales y los cambios epistemológicos. Berry (2014), por su parte, señala que el territorio digital se convierte en un espacio complejo que entrecruza distintas dimensiones que van desde lo tecnológico hasta lo epistemológico.
A partir de ello, el territorio digital emerge como un concepto multifacético que abarca dimensiones físicas, virtuales, sociales e históricas. La comprensión de este espacio exige un análisis de cómo las prácticas digitales se construyen y se sitúan dentro de contextos sociohistóricos específicos, reconociendo la interacción dinámica entre el tiempo, el espacio, las identidades culturales y colectivas. Vale la pena situar la discusión en el entendimiento de una dominación del territorio digital y cuestionar ¿cómo se está ocupando? y, ¿quiénes la están ocupando tanto como medio o como contenido? También da lugar a cuestionamientos sobre esa hegemonía simbólica, ¿de qué manera está repartido el capital simbólico en términos de identidades?, ¿de qué manera está repartido en términos lingüísticos?, ¿qué podría estar subrepresentado y sobrerrepresentado?, ¿estas dominaciones tienen como consecuencia controles?, ¿de qué tipo?, ¿qué tanto este espacio “para todos” amplía o limita ciertas representaciones?