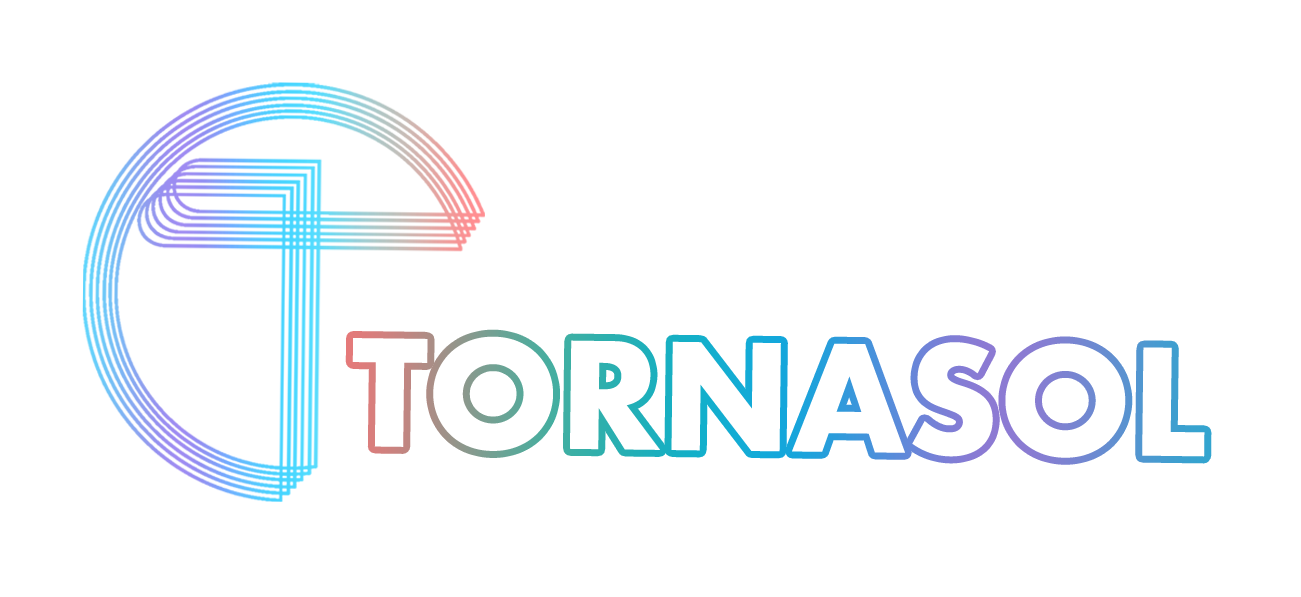Por Rafael Páramo
En la era del algoritmo, el campo de batalla de lo político ya no es solo el Congreso, la plaza pública o la televisión. Hoy, la lucha por el poder también se juega en el territorio más invisible y escurridizo de todos: el inconsciente humano. Ya lo dijo Jacques Lacan: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y, como recordaba Louis Althusser, el lenguaje siempre está atravesado por la ideología. Entonces, no hay deseo, miedo, trauma o fantasía que no esté moldeado por un orden de poder, es decir que cada vez se hace más necesario el politizar lo inconsciente que significa, en su forma más radical, reconocer que lo psíquico también está en disputa.
Esto no es nuevo. El psicoanálisis, desde Freud advertía que los síntomas individuales eran respuestas a tensiones sociales. Lo novedoso es cómo hoy las redes sociales, el marketing, la ultraderecha en crecimiento e incluso ciertos liderazgos carismáticos han aprendido a operar en ese registro simbólico-afectivo con una eficacia brutal. Desde Trump, Nayib Bukele, Milei e inclusive Andrés Manuel López Obrador no ganaron sólo con argumentos racionales. Lo hicieron porque supieron interpelar fantasmas psicosociales: el del padre fuerte, el orden perdido, el resentimiento popular, la venganza contra una traición imaginaria.
En este contexto, el riesgo de “politizar lo inconsciente” es convertirlo en propaganda. Manipularlo. Colonizarlo con nuevos mandatos. Pero también hay una posibilidad ética: liberar el deseo del control ideológico que lo mantiene atrapado. El objetivo no es imponer lo que se debe desear, sino abrir el espacio para que el sujeto descubra qué desea más allá de lo que el mercado, la religión o la ideología dominante le ha dicho.
Esto nos lleva a una pregunta clave: ¿qué significa operar el símbolo? Desde la comunicación política y la mercadotecnia será el activar una representación cargada de sentido social que no solo comunica, sino que organiza y canaliza el deseo. Una bandera, un meme, un gesto presidencial, aunque sea un saludo romano, un personaje heroico o víctima viralizada… todos son símbolos. Y los símbolos no informan: afectan. Penetran. Se vuelven performativos. De allí que la comunicación política en redes ya no pueda limitarse al dato duro o la promesa técnica. Tiene que competir en el mercado simbólico del algoritmo.
Ese algoritmo no es neutro. No nos muestra la realidad, sino aquello que refuerza el deseo, el miedo o la herida personalizada. Si tienes miedo al caos, te da contenido sobre inseguridad. Si odias a los políticos, te ofrece discursos antisistema. Si necesitas sentirte salvado, te ofrecerá a un redentor. Como advierte Shoshana Zuboff, el algoritmo no sabe lo que piensas, pero sí sabe lo que te duele. Y eso lo convierte en una máquina de capturar el inconsciente.
Vivimos en una cultura de consumo simbólico. No compramos cosas, compramos signos. No seguimos causas, seguimos relatos. No compartimos memes por chiste, sino por identidad. Jean Baudrillard lo formuló claro: el deseo ya no se dirige al objeto, sino al signo del deseo. Entonces, el reto no es solo disputar la opinión pública, sino el deseo colectivo.
¿Cómo se puede contener este fenómeno? Primero, con educación simbólica: enseñar a leer más allá de las palabras, a decodificar imágenes, relatos y afectos. Segundo, creando medios contrahegemónicos que no sólo explican, sino que también impactan, proponiendo y posicionando un abanico de nuevos deseos posibles. Tercero, reencantando el deseo: frente a un sistema que produce sujetos agotados, sin futuro y en deuda.
Porque al final, como decía Castoriadis, la libertad no es el silencio del deseo, sino su posibilidad de decir otra cosa. Politizar lo inconsciente, entonces, no es adoctrinar: es abrir la grieta donde el sujeto pueda comenzar a desear lo imposible, y con esto romper la tendencia aspiracional instrumentada en tendencias que poco tienen que ver con la solución real de los problemas públicos.